Manuel Ignacio Moyano: Los perros y la muerte. Sobre “Perros” de Mark Alizart.
Manuel Ignacio Moyano
Ese perro bebiendo agua en mi vaso de agua tiene en su cara un asombro parecido a mi cara. Acaso, es un destello del perro de mi cara, otro asombro de mi espejo donde aparece el agua (bebida) y el perro borrado por milagro.
Osvaldo Lamborghini, Sobregondi retrocede.
Recuerdo haber leído por ahí que leer es un acto de fe. Un acto donde lo que se juega primero que nada es cierta fidelidad, porque hay que comprometerse a la palabra de otro u otra al menos en una entrega, por ejemplo, de tiempo, porque hay que partir de la creencia de que ahí donde nuestros ojos tocan, hay algo: un sentido, una pregunta, una anécdota, un estornudo, incluso una letra, incluso porque hay que creer que ese jeroglífico que vemos es una letra. Habría que agregar, también, que leer supone cierta servidumbre: se lee para ponerse bajo la palabra de otro u otra. O bajo sus marcas. Y en la mayoría de los casos, voluntaria: comúnmente, nada ni nadie nos obliga a leer. Leer es un acto de fe, un servirse de la palabra de alguien más y una entrega de algo nuestro a eso que leemos. Un acto de fe y servil. Pero agregaría a su vez, un acto alegre. Leyendo Perros de Mark Alizart, una sensación de este tenor me queda resonando. La sensación de asistir a la alegría de la fidelidad o, más complejo aún, a la alegría de cierta servidumbre voluntaria. Vamos por parte. El libro comienza con un objetivo dulce para terminar afirmando, casi con rabiosa seguridad, otra cosa. Alizart nos propone comprender “el milagro de la alegría de los perros” y termina afirmándonos que nosotros, humanos, venimos de los perros. El singular giro de una pregunta sobre la alegría canina a nuestro absoluto parentesco con ellos, pasa de improviso. Como si dijéramos, Alizart se encuentra, como nosotros, los lectores, con esta verdad. Con su raíz canina. Y nos la deja leer en el gozo de esa revelación. La alegría perruna pasa, así, a ser la nuestra, porque nos vemos perros.
Empezando por repensar el prejuicio que pesa sobre la supuesta alegría en la sumisión del perro al señorío del hombre, y por medio de un lento paseo sobre diversos mitos, textos, películas y anécdotas, el autor nos propone la historia del hombre signada por la del perro y viceversa. Como si nos dijera, fueron el uno para el otro el límite (“la membrana” es la figura que emplea Alizart) mutuo con que se desarrollaron. Límite que no separa, sino, por el contrario, que une. Entiende así que la fidelidad incondicional del perro viene por su comunismo: “no es que amen a los amos, es que aman a la sociedad”, sostiene. En otras palabras, aman a lo que une, a lo que hace comunidad. Pero porque ellos son precisamente “el animal que une”, dice Alizart, señalando la condición medial del perro, a medio camino entre la naturaleza y la cultura, entre la barbarie y la civilización. Es que el perro es una figura límite, de los umbrales. Suelen dormir bajo los marcos de las puertas, ahí donde lo que es el interior de una casa, por ejemplo, se quiebra en el exterior. Como figura límite, entonces, el perro unifica, pero lo hace quebrando la interioridad y definiéndola a la vez como interioridad —como hace cualquier límite—, casi a mordiscones. Una forma de ingresar el afuera en un adentro. Y lo que unifican esos dientes primero que nada es la idea de humanidad. Por eso venimos de los perros, porque así como el día quiebra la noche convirtiéndola en tal, los perros quiebran a los hombres haciéndolos ser lo que son. No habría hombres sin perros. Esta es la tesis central del libro.
 Entonces, ¿cómo es que se une la pregunta por la felicidad de los perros y el hallazgo sobre nuestra ascendencia canina? La respuesta es contundente: “El perro es feliz porque hizo al hombre…” Otra forma de decir que el perro es la madre de los hombres. El eterno cliché del amo y el siervo con el cual se ha defenestrado a los perros, se da vuelta rotundamente. Somos siervos de los perros. Su fidelidad es, en verdad, la nuestra. En consecuencia, ellos son nuestros amos, nuestros reyes que nos llevan de la correa, nos hacen jugar, nos hacen alimentarlos. “Ese perro, tu rey”, concluye el libro de Alizart. Quizás acá se encuentre el gozo de mi servidumbre de lector, la alegría de mi fidelidad mientras leía estas páginas. No estaba sino asistiendo a un retorno a mi origen, al encuentro con mis reyes. Pero no, hay algo más.
Entonces, ¿cómo es que se une la pregunta por la felicidad de los perros y el hallazgo sobre nuestra ascendencia canina? La respuesta es contundente: “El perro es feliz porque hizo al hombre…” Otra forma de decir que el perro es la madre de los hombres. El eterno cliché del amo y el siervo con el cual se ha defenestrado a los perros, se da vuelta rotundamente. Somos siervos de los perros. Su fidelidad es, en verdad, la nuestra. En consecuencia, ellos son nuestros amos, nuestros reyes que nos llevan de la correa, nos hacen jugar, nos hacen alimentarlos. “Ese perro, tu rey”, concluye el libro de Alizart. Quizás acá se encuentre el gozo de mi servidumbre de lector, la alegría de mi fidelidad mientras leía estas páginas. No estaba sino asistiendo a un retorno a mi origen, al encuentro con mis reyes. Pero no, hay algo más.
En la solapa del libro editado por La Cebra, otro animal quizás perruno, se nos cuenta que este libro nace ante la muerte de un perro en particular, Luther. Pienso en la muerte y recuerdo, como un eco lejano, un cuento de Borges con el que podríamos darle una bienvenida argentina a Alizart. En “El inmortal”, el narrador se nos presenta como Marco Flaminio Rufo, un tribuno de una legión romana del siglo III d.C., que decide, guiado por ciertas fábulas, dedicarse a descubrir la mítica Ciudad de los Inmortales y beber el agua del río que “purifica la muerte de los hombres”. Aventurado en su empresa, y ya habiendo quedado solo luego de que sus hombres murieran o desertaran, nuestro personaje llega finalmente a las afueras de la famosa Ciudad y bebe, herido y sediento, de un riachuelo. Encuentra a su vez trogloditas, cuasi hombres que no hablan y comen serpientes, que viven en grutas y no hacen nada, ni siquiera dormir. “No inspiraban temor, sino repulsión”, dice el narrador. Recuperadas sus fuerzas, se dirige al lugar deseado y una de estas criaturas lo sigue “como un perro podría seguirme”, pero quedándose en la puerta de la gran Ciudad, como esperándolo. Luego, una vez afuera de esos suntuosos y laberínticos palacios de piedra, el tribuno reencuentra a su singular compañero. “La humildad y miseria me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la Odisea, y así le puse el nombre de Argos y traté de enseñárselo. Fracasé y volví a fracasar.”, comenta. Finalmente, luego de unos días, el legionario romano se despierta de un sueño y ve que Argos, el troglodita, llora mientras contempla la luna. “Argos, perro de Ulises”, gime en un difícil griego. El tribuno le pregunta qué sabe de la Odisea. “Muy poco”, responde. “Menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado mil cien años desde que la inventé.” Los inmortales eran, a fin de cuenta, los trogloditas que moraban en los alrededores de la Ciudad y el salvaje que se hiciera fiel seguidor del narrador no era otro más que Homero, quien había escrito la Odisea mil cien años antes y lo había olvidado. Pareciera sugerirse de fondo que la inmortalidad no sería sino una vuelta al origen del hombre, a su prehistoria perruna. Y es algo de esta pregnancia cíclica lo que nos exige el libro de Alizart, volver a los perros.
Después de Deleuze, los filósofos se han acostumbrado a pedirnos que devengamos algo distinto a lo que somos. “Menor”, “animal”, “mujer”, en la mayoría de los casos. Y Alizart también lo hace, pero con una preciosa ironía. Es que nos pide que devengamos perros, justamente aquel animal que Deleuze detestaba, considerándolo la vergüenza de su reino o, como recuerda Agamben, un animal triste, como el hombre. ¿Qué puede significar, entonces, “devenir perro”? Retrocedamos. “Argos, perro de Ulises”. En el canto XVII de la Odisea, cuando Ulises regresa a su casa en Ítaca vestido de mendigo para que nadie lo reconozca, es Argos, su viejo perro, quien lo reconoce. Y muere. Al instante. Pascal Quignard, en su libro Morir por pensar, traduce ese reconocer como “pensar”. Argos, el perro, piensa a Ulises. Y muere. Y no solo lo espera por veinte años, sino que está recostado sobre el estiércol. En la miseria. Mueve la cola, baja las orejas, y muere. Una lágrima, como la del troglodita en el cuento borgeano, cae por las mejillas de Ulises. Prosigue Quignard: “el verbo ‘noein’ (que es el verbo griego que se traduce como pensar) quería decir primero ‘oler’.” Con lo cual, bien se podría decir junto a Alizart que la filosofía nace en la nariz, en el hocico, en esa facultad de juzgar perruna, facultad que espera y espera.
Pero, entonces, ¿qué implica la muerte de un perro, la muerte de Argos pensando a Ulises después de esperarlo veinte años? El autor de Perros nos propone una tesis sacrificial: “Todos los perros pueden ser considerados como combatientes muertos por la humanidad.” Yo no estoy de acuerdo. Y no lo estoy alizartadamente. Es que no hay alegría en el sacrificio. Creo que la muerte de un perro nos revela la ausencia de todo sacrificio, una fidelidad alegre, más íntima: la de nuestra propia muerte. Y es eso lo que presentí en la lectura de este libro. La alegría de mi propia muerte en su fiel espera en el umbral de otro mundo, incluso echada sobre estiércol, incluso a pesar de los años, pero sin sacrificarse, espera sin sacrificio. La muerte de un perro enseña que la muerte es la perra de la vida, de cada vida, la fiel compañera. Con lo cual, devenir perros, podría decirse retomando la ética de Alizart, es una forma de aprender a morir.
Quisiera concluir contando un efecto de esta servidumbre lectiva. En la noche del sábado o del domingo, soñé que me nacía una muela en el paladar. No hablaba, no le contaba a nadie esto, solamente sentía un diente de más, y lo veía saliendo de la negrura de mi hocico, como si mirara dentro, pero sin mirar. Conservo la imagen vívida. Después aparezco caminando por las calles del barrio de mi infancia, yendo a la panadería, esa del cartel con letras amarillas. Un perro de manto negro, de patas flacas y de estómago hinchado comienza a seguirme. Es el Sambo. Tengo ocho o diez o doce años y me sigue hasta mi casa. Lo hago pasar, le sirvo comida en una vieja olla de metal. Come, duerme, y por las noches se va de juerga, como dice mi papá. No es guardián. Vive con nosotros dos años hasta que un día decide abandonarnos. Cinco o diez o quince años después me entero, no sé cómo, que había muerto y mis padres nunca me lo contaron. Prefirieron inventarme que se había ido. Me despierto, estoy transpirado, la almohada estuvo apretándome la mandíbula, siento la boca seca y rara. Recuerdo la muela en el paladar, pienso en el Sambo y en que todavía estoy esperando que vuelva. La luz de la mañana se derrama a través de la ventana. Las páginas del libro sobre la mesa me piden que vuelva a leer. Entonces, mientras espero al Sambo, con un café caliente entre las manos, sigo leyendo en silencio.




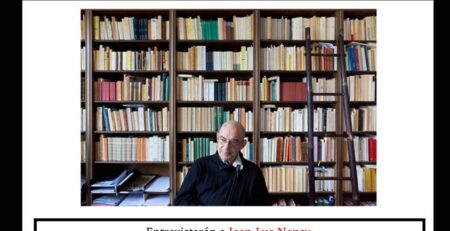




Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.