Fragmento del libro “El yoga, nuevo espíritu del capitalismo”
Fragmento de la Introducción
Traducción de Elina Kohen
Surgido en la India hace varios miles de años, en los círculos ascéticos, el yoga parece satisfacer de un modo asombrosamente conveniente las ambiciones contemporáneas de plenitud y autorrealización. No obstante, si examinamos los textos antiguos a los que se remite el yoga contemporáneo habitualmente practicado en las grandes ciudades, no encontraremos allí ninguna promesa de bienestar, felicidad o expansión; ninguna invitación a “soltar”, a “vivir el presente”, a “relajarse” ni a “convertirse en sí mismo”; ni menos aún recetas milagrosas para acceder a los diferentes estados aquí mencionados. Los textos más conocidos por los yogin contemporáneos, al contrario, se caracterizan por una fuerte tendencia al ascetismo, por una visión negativa de la condición humana ordinaria, considerada en esencia miserable y sufriente, por un llamado a abandonar la búsqueda del éxito y de la felicidad en este mundo y, en algunos casos, por especulaciones metafísicas o esotéricas complejas sobre la naturaleza del mundo y del individuo. Partiendo de una disciplina cuyo principal objetivo es, ante todo, el de no renacer, la era moderna vio surgir una disciplina híbrida y popular que permitiría acceder a una mejor existencia terrenal, al convertirnos en una “mejor versión de nosotros mismos”. En la actualidad, el yoga se enseña de manera generalizada como un método de desarrollo personal con tintes contemporáneos, pero con una pátina de autenticidad y prestigio de una tradición lejana y milenaria inalterada. El yoga difunde la promesa de acceder, por fin, a un “ideal de sí mismo”, apaciguado, siempre “zen”, positivo y resiliente, garante de una vida feliz y plena, a través de un trabajo permanente sobre sí mismo.
Inicié una práctica regular del yoga en 2013, en París, luego de haber descubierto la disciplina en la ciudad de Ubud, en Bali, templo contemporáneo del turismo espiritual. Comencé a enseñarla en 2017, íntimamente convencida de sus múltiples beneficios, pero a la vez incómoda respecto de algunos discursos cuasi mesiánicos que se ceñían en torno a ella.
Desde 2013, he sido interpelada por las ideas y las representaciones que se transmiten en este ámbito, en nombre de una filosofía antigua: extrema responsabilidad conferida al individuo respecto de su felicidad, su destino y su salud; apología de la resiliencia, de la adaptabilidad y de la aceptación; exigencia de un trabajo permanente de perfeccionamiento personal para acceder a la plenitud. Estos imperativos de bienestar, felicidad y perfeccionamiento de sí erigidos en una nueva moral me parecieron extrañamente en sintonía con ciertas ideas centrales de la ideología neoliberal, que sugieren que el bienestar, la felicidad o el éxito tienen que ver con estrategias individuales y no con cuestiones políticas; que alientan al individuo a concebirse como un pequeño emprendimiento que debe administrarse según una lógica de competitividad y de rendimiento; que consideran que de nada sirve querer cambiar la sociedad, sino que, ante todo, es necesario cambiarse a sí mismo. También me perturbaba, en ese sentido, el predominio de discursos en apariencia contestatarios, que denunciaban el materialismo, el consumismo, la destrucción ambiental y social, pero que rara vez se formulaban o se concretaban en términos políticos.
Intrigada por la resonancia de estos discursos, busqué rastrear la historia de la formulación de este “nuevo espíritu del yoga”. Así, en este libro, me he propuesto mostrar cómo el yoga, en función de múltiples reinterpretaciones, llegó a ser considerado como una técnica de desarrollo personal, que apunta al perfeccionamiento de sí como medio de acceso a una mejor existencia en este mundo. También deseo señalar el aspecto eminentemente político de ciertos discursos que transmite el yoga contemporáneo. Al valorizar el trabajo sobre sí mismo en detrimento del cambio social, la disciplina se asume como representante voluntaria o involuntaria de cierta visión del mundo, que consiste particularmente en cargar sobre los individuos la responsabilidad de adaptarse a las exigencias extremas del capitalismo contemporáneo a través de las “técnicas de sí”, neutralizando así toda reflexión sistémica y todo intento de cuestionamiento sobre el propio sistema económico. Este libro no intenta negar los beneficios del yoga ni desacreditar a quienes imparten su enseñanza, sino comprender cómo este ha llegado a ser hoy instrumentalizado al servicio del capitalismo neoliberal y qué evoluciones históricas y culturales han permitido semejante instrumentalización.
El yoga contemporáneo sobre el cual trataremos no representa todas las formas de yoga que se enseñan y se practican en la actualidad. En su historia, tanto antigua como reciente, el término “yoga” abarca una realidad múltiple y proteiforme. La investigadora Elizabeth de Michelis, en su libro fundacional A History of Modern Yoga, propuso una tipología de los diferentes yogas modernos, en la cual distingue el yoga postural moderno (diferente, por ejemplo, de otros yogas centrados en las prácticas devocionales, del hatha yoga, que todavía practican algunas sectas de ascetas en la India, etc.). Aunque estas categorías no sean estáticas ni estén estrictamente separadas unas de otras, permiten delimitar los principales aspectos del yoga del que hablaremos: un yoga reformulado en la época moderna y, por tanto, bajo el prisma de sus valores, enfocado principalmente en la práctica de posturas físicas. El investigador Mark Singleton aporta precisiones sobre esta categoría al hablar de “yoga anglófono transnacional”, poniendo el énfasis en las transformaciones de la disciplina con relación a su circulación fuera del subcontinente indio y a las influencias anglosajonas que marcarán particularmente sus reformulaciones. La historia que vamos a relatar transcurre, en efecto, en gran medida en Estados Unidos, “epicentro de la globalización del yo”, y más precisamente en California. Si bien el yoga experimentó una globalización a través de múltiples caminos, una amplia mayoría de estilos de yoga que hoy se practican habitualmente en los grandes centros urbanos fueron moldeados en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. Las influencias de la cultura estadounidense, entre mito del self-made man, Nuevo Pensamiento, tradición literaria del self-help, contracultura hippie, movimientos new age, culto del fitness y métodos de management de Silicon Valley, serán determinantes en la formulación de este nuevo espíritu del yoga.
Finalmente, el enfoque adoptado para dar cuenta de estas transformaciones del yoga orientadas al desarrollo personal es necesariamente cronológico. Este procedimiento podría sugerir que se trata de denunciar un yoga contemporáneo inevitablemente “desviado”, en contraposición a un yoga original “auténtico y puro”. Aun cuando este libro asume la tarea de arrojar luz sobre las nuevas comprensiones del yoga, en función de los contextos culturales en los que circula durante la era moderna, y la tarea de exponer las necesarias reformulaciones de ciertas nociones presentes en los textos premodernos del yoga que han intervenido para que el yoga se convierta en una práctica de desarrollo personal, no se trata aquí de defender el retorno a un yoga auténtico no corrompido por la modernidad y el capitalismo. Por un lado, porque, históricamente, no existe una tradición auténtica del yoga, que torne aporético y anacrónico el afán de demostrar que el “yoga tradicional” sería “esencialmente neoliberal” o “esencialmente subversivo”, como lo veremos más adelante. Por otro lado, porque la crítica que propongo acerca de este nuevo espíritu del yoga supone basarse en ideas y valores contemporáneos, con la esperanza de ver que sigue difundiéndose otro espíritu del yoga, al margen de los preceptos individualistas y despolitizantes de perfeccionamiento de sí, de productividad y de rendimiento. Un yoga que no contribuyera a soportar las exigencias de la sociedad capitalista neoliberal ni a ceñirse a estas con una sonrisa, que no contribuyera a enmascarar sus desastrosas consecuencias en el plano social y ambiental, sino que ayudara a construir nuevos imaginarios y nuevos vínculos con uno mismo y con el mundo, más emancipadores y más justos.
En los orígenes del yoga, una insatisfacción existencial [fragmento del capítulo 1: El yoga, una búsqueda de liberación]
Para comprender con mayor sutileza las transformaciones del yoga relacionadas con el advenimiento de la modernidad y a la vez con su recepción en Occidente, resulta necesario realizar un breve desvío por la historia del yoga premoderno. Esta mirada retrospectiva permite establecer de inmediato dos grandes comprobaciones esenciales para lo que veremos más adelante. Por un lado, demuestra la gran diversidad de todo aquello denominado “yoga” en la época premoderna, a contrapelo de la imagen común de una disciplina única y monolítica. Podemos citar al respecto al indianista Johannes Bronkhorst: “El yoga, como disciplina espiritual, no pertenece a ningún sistema filosófico, pero puede estar asociado o no a diferentes filosofías según las circunstancias”. Por otro lado, esta vuelta atrás permite comprender algunos rasgos comunes de las filosofías sobre las cuales se basará el yoga: cierta visión de la condición humana y de la existencia, cierta concepción del individuo y de la individualidad, y una búsqueda común: la liberación.
Porque el yoga surge en primer lugar como una búsqueda de liberación. A mediados del primer milenio antes de nuestra era, nuevas preguntas y concepciones acerca del mundo comienzan a vislumbrarse en diferentes ámbitos políticos y culturales del norte del subcontinente indio. La religión védica, religión de las clases dirigentes de aquella época, transmite hasta entonces una visión positiva de la existencia, como lo ilustra el indianista Michel Angot: “…deseo de conservarse, de prosperar, de multiplicarse, de perpetuar su linaje en este mundo, deseo de obrar, de defenderse contra los enemigos humanos o celestiales, contra las enfermedades. Si lo que expresan los himnos está en armonía con el espíritu de las poblaciones que los recitaban o los escuchaban, podemos imaginar una sociedad joven, dinámica, confiada en el futuro, poco sensible a las dudas metafísicas”. En contrapunto a esta visión optimista de la existencia humana, alrededor del siglo VI antes de nuestra era, se desarrolla entre los pequeños grupos de ascetas al margen de la sociedad védica, como los budistas y los jaínes, la idea de que la condición humana ordinaria es por esencia miserable, incierta y, por tanto, sufriente. ¿Cómo liberarse de este sufrimiento? ¿Basta esperar la muerte para sustraerse de él? Las concepciones que emergen en aquella época entienden la existencia humana como circular. El ser humano es, por lo tanto, prisionero de aquella “migración circular” denominada samsara en sánscrito y popularizada en Occidente como “ciclo de renacimientos” o “ciclo de reencarnaciones”. Al final de una vida, los seres humanos están así condenados a renacer, cautivos de una errancia sin fin –o casi– dentro del ciclo de las existencias. Lo que encadena a los seres humanos al ciclo de los renacimientos son sus actos (karman) o, más precisamente, las consecuencias de sus actos. Según las creencias que surgen en aquella época, los actos morales y rituales de los hombres dejan huellas, comparables con semillas, que engendran frutos una vez que maduran. Estos frutos simbolizan las consecuencias de los actos que alcanzaron la madurez. Si esas consecuencias no llegan a eclosionar en esta misma vida, entonces el individuo se ve obligado a renacer, porque aún carga con actos en ciernes dentro de él. Aunque esta perspectiva de eterno renacer puede resultar grata en nuestra visión contemporánea positiva de la existencia, para los pensadores de los Upanishadsy los shramana de aquella época, es vivenciada y analizada como una condena, un encierro en esa condición humana sufriente. Partiendo de esta observación, estos plantean la idea de que es posible salir de aquella errancia, siempre y cuando se sigan determinados caminos y se adopten determinadas prácticas. Los budistas y los jaínes, en particular, desarrollan técnicas de meditación con el fin de salir del ciclo de los renacimientos, técnicas que luego serán centrales en el yoga.
Este objetivo de liberación del sufrimiento humano al romper el ciclo de renacimientos se torna esencial, a partir de esa época, en numerosas filosofías, religiones o sabidurías indias premodernas, que constituyen sistemas de pensamientos de carácter soteriológico, es decir, que buscan la salvación o la liberación del alma humana. Estas también serían la principal inquietud de lo que pasaría a denominarse yoga poco tiempo después. En efecto, en el siglo VI antes de nuestra era, la palabra yoga todavía no está asociada a un conjunto de prácticas psicocorporales orientadas a la liberación del ciclo de los renacimientos, sino que envuelve nociones extremadamente variadas, que abarcan desde el sortilegio hasta el fraude, pasando por un trato, una artimaña o un beneficio. Y si bien las nociones de samsara, de karma y de liberación, que serán los términos y los objetos de su búsqueda, empiezan a ser formuladas, no es sino hasta el siglo II antes de nuestra era cuando el término yoga hace referencia por primera vez en un texto sánscrito, la Katha Upanishad, a un método para dominar los sentidos dirigido a alcanzar la liberación. El yoga premoderno se elabora, por lo tanto, como “un determinado número de opciones filosóficas en torno a la noción de liberación”, que tiene entre sus especificidades la de estar arraigada en prácticas que implican un trabajo sobre el cuerpo, la respiración y la psiquis. Estas prácticas psicocorporales de inmovilidad, como la meditación, son concebidas como capaces de conducir a la liberación, en la medida en que actúan precisamente sobre lo que nos encadena al ciclo de los renacimientos: los actos y sus consecuencias. Al dejar de obrar, o al suprimir la fuente de lo que impulsa a obrar, esto es, el deseo, es posible evitar renacer. También se considera que estas prácticas conducen a quemar, a erradicar las huellas de actos heredados de nuestras vidas pasadas que no habrían alcanzado a madurar. La senda de liberación que trazaron aquellos primeros practicantes es, por lo tanto, una senda eminentemente ascética, de espaldas al mundo, que invita a retirarse de las actividades mundanas, de las responsabilidades familiares y sociales, para dedicarse exclusivamente a la ascesis espiritual. Se trata, en definitiva, de una senda de renuncia a las labores, incompatible con el modo de obrar en el mundo. El indianista Michel Angot, de este modo, describe el yoga como un “suicidio ontológico”. A partir del siglo III antes de nuestra era, el término yoga comienza entonces a utilizarse en el sentido de “senda” o “método”, generalmente asociado con un adjetivo que permite calificar dicha senda. Se desarrolla así el jnana yoga, un método diseñado, entre otros, dentro del corpus de los Upanishads, el yoga del conocimiento liberador, basado particularmente en el estudio y la gnosis, y que concibe la liberación como la toma de conciencia de que el ser humano posee fundamentalmente la misma naturaleza que lo Absoluto. También se desarrolla el bhakti yoga, el yoga de la devoción, que se funda en prácticas de veneración hacia la deidad elegida y considera que la liberación del ciclo de las existencias depende de la unión mística con esa deidad, que generalmente se obtiene por gracia divina, como puede verse, por ejemplo, en la Bhagavad-Gītā. Ese mismo texto consagra otras vías de liberación, como la de la acción desinteresada, karma yoga, la de la meditación, dhyana yoga, o incluso la del discernimiento, buddhi yoga…
En el siglo IV de nuestra era, un tratado denominado Yoga Sūtra crea un sistema doctrinario y filosófico que establece el Yoga como una senda filosófica y soteriológica en sí misma. Si bien este texto ha desempeñado un papel esencial en las formulaciones del yoga a lo largo de la historia, no significa que sea el único texto de referencia del yoga que, como conjunto de prácticas, sigue apoyándose en diferentes tradiciones filosóficas y religiosas indias. En el Yoga Sutrā, nuevamente, lo que el practicante busca experimentar es la liberación del ciclo de las existencias, concebida como el aislamiento, la independencia definitiva del componente espiritual, el Sí (“purusha”), respecto del mundo material. Al contrario de lo que sugiere esa traducción, ese “Sí” no es conceptualizado como un alma singular y personal, sino como una consciencia pura, totalmente impersonal, similar y presente en todos los seres humanos. Esta independencia del compuesto espiritual se adquiere siguiendo los métodos prescritos en el Yoga Sūtra, que se basan en la observancia de algunas reglas éticas y en la práctica de técnicas de austeridad destinadas a dominar el cuerpo y la psique, con especial énfasis en la respiración y la meditación. Un hecho curioso es que este texto eminentemente ascético, destinado a una élite de hombres renunciantes, se ha convertido en el texto de referencia del yoga postural globalizado, dando lugar a numerosas reformulaciones y reinterpretaciones para hacer coincidir sus enseñanzas con una vida contemporánea mundana.
A partir de los siglos V y VI de nuestra era surgen en India nuevos textos revelados en los que el yoga ocupa un lugar importante: los tantras. “Al conformar un conjunto de conocimientos, rituales y prácticas de carácter soteriológico […], las prácticas tántricas consisten en rituales, cultos, repeticiones de mantras y también en yoga. A veces, persiguen la obtención de poderes sobrenaturales (siddhis) y, otras, la elevación del practicante a través de múltiples estados de conciencia hasta acercarse a la divinidad o hasta unirse a ella de manera absoluta. La propia naturaleza de la meta fijada difiere por la variedad de sistemas filosóficos en que se sustentan las numerosas tradiciones tántricas”. Tomadas desde la perspectiva doctrinaria como tradiciones heterogéneas, las vías tántricas fomentan el surgimiento de una nueva visión del cuerpo del adepto, heredada en parte por el yoga contemporáneo, por ejemplo a través de los populares chakras, confieren nuevos objetivos a la práctica –la búsqueda de poderes sobrenaturales– y formulan otras concepciones de la liberación.
El hatha yoga, síntesis de los yogas ascéticos y de las vías tántricas, emerge alrededor del siglo XI y marca el giro corporal del yoga. Se aleja de la especulación para enfocarse en la práctica y las técnicas. Según el especialista James Mallinson, este énfasis puesto en las técnicas corporales permite que diferentes círculos religiosos, tanto hindúes como budistas o musulmanes, adopten las prácticas del hatha yoga. A su juicio, el mismo potencial de adaptabilidad doctrinaria del hatha yoga explica, en cierta medida, su amplia difusión más allá de las fronteras de la India y su apropiación en variados contextos culturales, sociales y religiosos. El hatha yoga se caracteriza principalmente por el desarrollo de las célebres posturas de yoga (“asana”), que hoy constituyen el aspecto central de la práctica del yoga postural moderno. Hasta el hatha yoga, la postura de yoga representa exclusivamente la posición sentada meditativa, y las técnicas centrales del yoga son prácticas de respiración, visualización y meditación. El número de posturas que describen los textos conocidos de hatha yoga sigue siendo relativamente limitado (alrededor de quince) hasta el siglo XV y luego se multiplica hasta llegar a un centenar de posturas en un manuscrito que data aproximadamente de los siglos XVIII o XIX. Aún estamos lejos de las miles de posturas del yoga contemporáneo. En aquella época, las posturas de yoga tienen una vocación profiláctica y terapéutica, similar a los beneficios que les son atribuidos en la actualidad, e incluso a algunas de ellas también les son adjudicadas virtudes espirituales. Sin embargo, a diferencia del yoga postural moderno, estas posturas no representan la esencia de la práctica de yoga, y sus beneficios no constituyen el objetivo de la práctica. Estas son consideradas preparatorias y están destinadas a moldear un cuerpo fuerte y flexible para que el practicante pueda entregarse a prácticas de respiración, de contracciones musculares diversas, de visualización y de meditación, sin incomodidades. El yoga contemporáneo es en parte heredero de este giro corporal, que experimentará un renacer y una transformación durante las luchas por la independencia de la India, en relación con el auge de la cultura física en Europa y en las colonias europeas.
En cuanto a los hatha yogin, también son, en su mayoría, ascetas que viven al margen de la sociedad, que renunciaron a sus obligaciones y responsabilidades sociales, y que aspiran a liberarse del ciclo de los renacimientos. Herederos de las vías tántricas, algunos de ellos están, además, o aun exclusivamente, en busca de poderes mágicos, con el fin de dominar el mundo material. La adquisición de poderes sobre la naturaleza es un motivo recurrente en las diferentes sendas del yoga, mucho antes del advenimiento de las vías tántricas. Estos poderes están generalmente concebidos como importantes signos de perfeccionamiento espiritual, de los cuales el adepto deberá poder desprenderse para alcanzar la liberación suprema. Pero, en algunas sectas yóguicas, la búsqueda de poderes suplanta la búsqueda de liberación. La búsqueda de poderes supranormales contribuirá a moldear una imagen degradada del yoga y de sus practicantes, tanto para los colonos británicos como para una gran parte de la sociedad india. Asimilados, en el mejor de los casos, a saltimbanquis y a contorsionistas y, en el peor, a seres maléficos que practican la magia negra, los hatha yogin serán, hasta comienzos del siglo XX, uno de los símbolos del supuesto atraso de una India aún sumida en la superstición. Pero estos poderes que la práctica del yoga confiere al cuerpo y a la psique constituyen también una fuente de fascinación para algunos occidentales versados en el esoterismo y el ocultismo ya en boga desde finales del siglo XIX. Esta asociación histórica entre práctica del yoga y poderes extraordinarios deja entrever el modo en que posteriormente se vinculará al yoga con prácticas de expansión de sí.
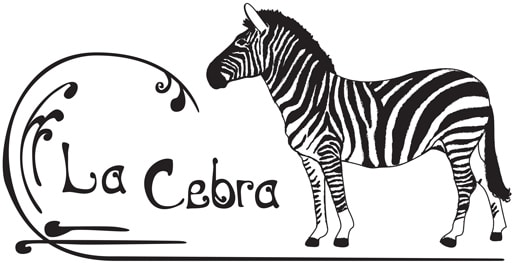

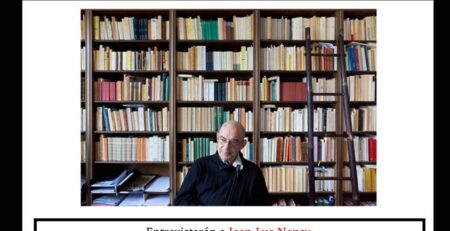
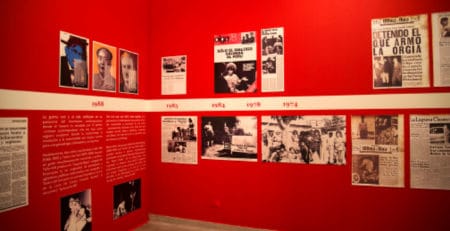



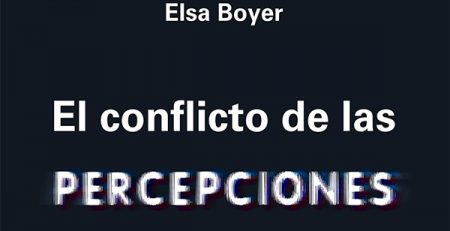
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.